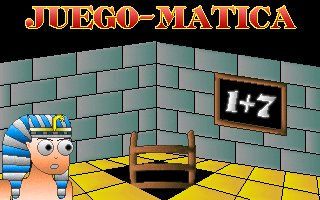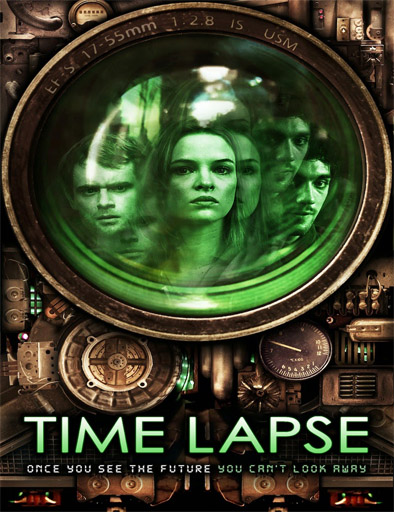Las manos del joven Arnaldo no lograban
quedarse quietas, su boca seca se aliviaba con escasos lengüetazos que el mismo
se daba.
La luz del sol brillaba como el oro y el
calor agobiante reinaba tranquilamente en la zona.
Caminando suavemente llego hasta el
inicio de aquel pequeño desierto para descubrir que unos pájaros estaban
posados sobre la arena, se acerco a ellos lentamente y boom, un estallido repentino
hizo que todos huyeran volando, dejando al descubierto un cartel cuyo mensaje
decía “Propiedad privada”.
Arnaldo aprecio el cartel y como nunca
nadie le enseño a leer, simplemente continuo caminando por aquel sendero que ni
Dios sabia en aquel momento hacia donde lo llevaría.
Sus manos parecían un abanico de
tentaciones, su boca seca gritaba por un alivio rápido y su corazón latía como
el motor de una locomotora fugaz.
La vida desolada por la cual estaba
transitando, no tenía ninguna comparación con el vasto mundo en el cual se
encontraba ahora. Nunca supo nada de su pasado, ni tampoco lo sabrá de su futuro,
pero el presente, su presente, era lo único que le importaba ahora.
Siguió caminando entre la arena, mientras
la suave brisa de la mañana le acariciaba su joven piel. Aquella arena, media
tierra y media sal, se veía tan hermosa a la luz del sol que le daban a Arnaldo
una sensación de paz y armonía, que tan sutilmente se reflejaba en sus
brillantes ojos.
Poco a poco la luz del día comenzó a
apaciguarse y la oscura noche se hizo presente.
La inocencia del niño fluía como una
cascada feroz y el miedo de su incertidumbre lo transportaba a un estado de
pánico y soledad, cuyo único alivio se dio cuando Arnaldo se recostó a ver el
cielo.
La noche fría y despiadada también
generaba malestar en su interior, pero las estrellas llena de luz y misterio lo
dejaban en un estado de reposo total, como si todo alrededor nunca hubiera
existido.
Arnaldo no creía ver lo inmenso y vasto
que podía ser el cielo, o el universo si alguna vez lo hubiera sabido.
La luna blanca y redonda reflejaba su
alma de manera cautelosa, creando así un enorme espejo de dos caras, cuyo
contenido le era difícil desvelar.
Mientras Arnaldo cruzaba sus dedos
pensaba en la vida que podía haber llegado a tener, pero no por los lujos y las
cosas materiales, sino por verdaderos momentos felices, como los abrazos de una
madre, los consejos de un padre y miles de otras cosas mas que suavemente y con
un profundo sentimiento de dolor produjeron unas pequeñas y cristalinas gotas
de lagrimas que rápidamente poblaron sus pequeñas mejillas.
Entre la noche, el frío y la tristeza,
Arnaldo cerró sus ojos y durmió hasta el amanecer.
El ruido de unos enormes pájaros negros
fue suficientemente fuerte para concluir el sueño de Arnaldo, quien se
sorprendió a ver la luz del día nuevamente.
Se levanto de su aposento y estirando un
poco los brazos continúo con su trayecto, sin rumbo alguno.
Mientras caminada, Arnaldo noto que sus
pies le dolían mucho. Parecía que algunas ampollas se habían abierto de tanto
caminar, como así también algunos callos y rasguños.
Sumado a todo esto, una dura tos había
corrompido en su interior y que, según parecía, lo acompañaría a todos lados.
No tenia idea de que de día u hora era en aquel momento, ni de cuanta distancia
había recorrido hasta entonces.
A pesar de ser tan solo un pequeño niño,
en su interior yacía una enorme fuerza de voluntad que era mucho más fuerte que
todas las circunstancias por las cuales estaba transitando.
Camino y camino aun mas, hasta que de su
estomago se pudo escuchar una sinfonía completa.
El haber estado tanto tiempo sin poder
comer algo era inhumano y al tener pocas defensas, dejo caer su cuerpo sobre la
arena, tratando de mantener su vista fija, pero que, sin duda, en cuestión de
minutos habría desaparecido.
Arnaldo creyó que su final estaba cerca,
sentía la arena caliente, como el interior de un volcán en erupción. Inclino su
cabeza y pudo ver lo que seria toda su felicidad reflejada en un solo lugar.
Justo en el medio de la nada, un enorme y
hermoso árbol frutal exhibía sus grandes ramas cual alas de paloma. Una copa
verde cubiertas de miles de hojas bien formadas, cuya oferta mas importante
eran una rojas y perfectas manzanas dulces. Se levanto y camino hasta aquel
lugar. La fuerza aun estaba viva.
Cuando ya se encontraba frente al vasto y
rugoso tronco, la sonrisa de Arnaldo brillo a la luz del sol y su aliento
empezó a volver poco a poco.
Estiro su mano lentamente y tomo una de
las manzanas que apenas le cabía en las manos.
Su aroma ingreso directo por su nariz y
lo transporto a otro lugar. Tenia hambre, vaya que si, tomo fuertemente aquella
fruta y se la introdujo directo en la boca.
La cara de Arnaldo parecía endemoniada,
mas bien, era una perfecta muestra de la felicidad en vida. El sabor de aquella
manzana era el manjar más dulce y sabroso que alguna vez podría haber llegado a
comer. El jugo caí por sus labios y las cáscaras se morían en el crujir de sus
blancos dientes.
La mirada de aquel pequeño era lo único
sincero de aquel escenario.
Sus manos ahora estaban mas tranquilas,
sucias, pero tranquilas. Ya nada le generaba dolor ni angustia, su mundo ahora
era distinto y su alma estaba purificada.
Continuo comiendo hasta que su cuerpo
dijo basta. En la arena podían verse el resto no comestible de las manzanas.
El árbol ahora estaba vacío, sin frutas.
Solo sus ramas se alzaban a los rayos del sol.
De repente, el cielo se volvió oscuro y
melancólico, las estrellas se habían formado de tal manera que simulaban una
bella sonrisa. El desierto de arena ahora era un gigantesco océano que
albergaba las penas mas duras de la vida. El árbol, que alguna vez estuvo lleno
de sabiduría, ahora estaba seco, posando encima de un montículo de tierra
similar al de una isla. Sus ramas negras se caían con el viento y sus hojas
marchitas se hundían en el mar.
A lo lejos, casi al final del horizonte,
se podían apreciar miles de veleros que se aproximaban al lugar, mientras que
unos rayos anunciaban la llegada de una furiosa tormenta.
A pesar de todo, de todo lo acontecido,
Arnaldo se veía tranquilo y sereno, en su mano aun quedada la mitad de una
manzana y parado sobre el pequeño espacio insular que tenia, se recostó a mirar
las estrellas.
Sus pies tocaban ligeramente el agua y
algunas hojas que caían rozaban suavemente sus salvajes mejillas.
Ya no había tiempo para estar mal o para
derramar lágrimas. Lo único que importaba era disfrutar el momento, el único
momento feliz que alguna vez tendrá.
Arnaldo cerró los ojos y durmió a la luz
de la luna. El resto de la manzana permaneció en sus manos y el ya muerto árbol
cayó al fondo del mar.